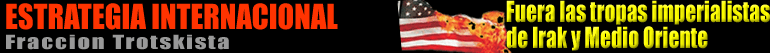|
La británica Audrey Gillan escribe sobre su experiencia en el frente: durante las cinco semanas que pasó en el desierto, fue la única mujer de la XVI Brigada Aérea, que combatió contra la artillería iraquí.
La nota de la Asociación de Editores de Diarios del Reino Unido decía: “Corresponsales de guerra femeninas: el Ministerio de Defensa advirtió que los marines y la XVI Brigada Aérea no quieren recibir mujeres”. Fue un shock. Después de haberme entrenado durante meses, me decían que no podía ir por mi sexo. En el sorteo, me había tocado esa unidad, cuya tarea es reconocer el frente y, por razones propias de la fuerza, en general, a las mujeres no se les permite estar cerca de la línea de fuego. Ni a mis editores ni a mí se nos había ocurrido pensar que ser mujer podía constituir un obstáculo para mi trabajo. Y a la larga, no lo fue.
Hubo algunos llamados discretos y, mientras que los marines mantuvieron su postura, alguien de la Brigada cambió de idea. La Caballería de la Guardia Real, uno de los regimientos más antiguos y tradicionales del país, la unidad a la que fui destinada, manifestó que aceptaba con gusto incorporar a una mujer. Y a los pocos días, me encontraba junto a la centena de hombres del Escuadrón “D”, los Blues and Royals, en Camp Eagle, Kuwait. Con el fotógrafo Bruce Adams, del “Daily Mail” de Londres, Inglaterra, me llevaron hasta una gran carpa beduina llena de soldados semidesnudos y tatuados; los hombres con los que habría de pasar las siguientes cinco semanas.
Fue allí donde conocí al jefe del Escuadrón, Richard Taylor. Nos hizo sentar y nos dijo, en el más cortés de los tonos de la Caballería: “Cuando salimos en nuestros blindados al terreno, vivimos juntos, comemos juntos, dormimos juntos y nos lavamos las partes íntimas juntos. ¿Creen que pueden manejarlo?” Me encogí de hombros, esperando para mis adentros que, al menos en parte, estuviera tomándome el pelo como cuando colgaron una foto de la Reina especialmente para la llegada de “The Guardian”. Pero no bromeaba. Nos llevaron a nuestra carpa, un lugar caluroso donde había 60 tipos durmiendo y roncando en sus colchones tirados sobre el piso.
A medida que íbamos pasando, las caras dibujaban muecas divertidas (a los soldados les habían avisado que deberían soportar a dos periodistas mientras durara la guerra pero no les habían dicho que uno de ellos ¡era mujer!). Apenas vio mi valija con ruedas donde había desde un chaleco antibalas hasta una mochila, un bolso de mano y una laptop, el cabo Mick Flynn, uno de los soldados más antiguos del Escuadrón, me dijo que debía reducir mi peso. Lo primero que tuve que dejar fue una bolsa de dormir que el Ministerio de Defensa me había aconsejado comprar, ya que la Caballería no duermen en carpas, se acuestan en el suelo junto a sus vehículos.
Adiós a mi privacidad. Lo único que podía llevar era el bolso de mano con dos camisas, dos pares de pantalones, cuatro de zapatillas, dos corpiños deportivos, cuatro pares de medias y un par de botas. Mis chocolates fueron bienvenidos, pero sólo porque desaparecerían rápido. Nunca me quedó claro si trataron de asustarme cuando me preguntaron: ¿Si morís, podemos quedarnos con tu radio de onda corta? El lujo de las carpas y las duchas compartidas del campamento quedó atrás apenas entramos a Irak. Dormíamos en el suelo del desierto a unos pocos centímetros unos de otros, todo un beneficio en las noches heladas.
Había polvo y arena por todas partes, en nuestro equipo y en cada pliegue de nuestros cuerpos. La mayoría de las veces me aseaba protegida al lado de algún tanque y me secaba con una modesta toalla. Cuando los soldados vieron que estaba dispuesta a compartir todo, no me quedó más remedio que convertirme en otro “de los muchachos”. La cosa cambiaba cuando nos encontrábamos con soldados de otros regimientos que no tenían ninguna mujer. Los dos tipos del Escuadrón “D” que me habían rodeado con un poncho mientras trataba de orinar junto a una pared se enfurecieron cuando un paracaidista amigo asomó su cámara y me sacó una foto.
Naturalmente, fui objeto de todo tipo de bromas, algunas de las cuales, sin duda, se hacían a mis espaldas. Mi sobrenombre era “Admin”, que en las fuerzas armadas significa todo: ocuparte de tus cosas, asegurarte de no tener afuera nada que no uses, comer lo suficiente, lavar la ropa y bañarse, en una palabra, mantener todo en orden. Mi habilidad para perder la linterna o las gafas o, alguna vez, incluso, para ponerme mal el casco, me convirtieron en una fuente inagotable de diversión. Sin embargo, nunca nadie me trató con menos respeto ni me concedió más privilegios que a cualquiera de los soldados.
La Caballería de la Guardia Real llegó a liderar a la XVI Brigada Aérea, que fue atacada por artillería iraquí y libró feroces batallas contra tanques T55. Perdieron a uno de sus hombres en un ataque de “fuego amistoso”, cuando dos aviones apuntaron sus armas contra el convoy, y otros dos, en un trágico accidente cuando volcó uno de sus vehículos. Fue entonces que vi cómo varios hombres trataban desesperadamente de reanimar a sus compañeros caídos y los vi flaquear por su incapacidad para luchar contra el destino. Los vi llorar al enterarse de la muerte de hombres con los que habían hablado esa misma mañana, con los que habían trabajado o jugado al fútbol...
A veces, mientras nos disparaban, me abrazaban pero también se abrazaban entre ellos. Me hablaban, a veces como periodista, a veces como amiga, de sus miedos, de su pesar, de su aburrimiento, de su frustración y del orgullo que les daba hacer lo que estaban haciendo en Irak. Y nunca tuve que preocuparme de que me dejaran atrás. El primer día, conocí al cabo Craig Trencher, conductor del blindado que sería mi hogar y me dijo: “No te preocupes, nunca te dejaré. Te llevaré en brazos, si hace falta”. Cuando recibimos una falsa alarma de ataque con gases, un soldado me pasó mi respirador antes de ponerse el suyo, sabiendo que sólo tenía 9 segundos para protegerse.
Me acerqué a ellos con mis prejuicios, los que tienen montones de personas sobre los soldados, y me demostraron que hay otros más adecuados: los que tienen que ver con la camaradería. Compartían todo entre ellos y conmigo, las golosinas que les mandaban de su casa, las noticias, los secretos y las lágrimas. Esta noche, tengo que dar una charla a las esposas de los soldados para hablarles de un aspecto de sus maridos que desconocen. Alguien me dijo que no llevara ropa elegante ni maquillaje, que fuera “Admin” otra vez, porque sus esposas podrían ponerse celosas. Naturalmente, no voy a hacerlo. Que yo sea mujer no es algo que tenga que importarles.
Ó The Guardian
|