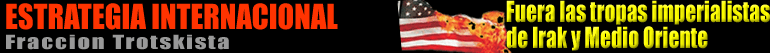|
EN 1939 mi abuela era una joven esposa y madre de familia. Una mañana la despertó el ruido de los aviones. Eran las tropas de Hitler que invadían Polonia. Y aunque todo mundo esperaba esa guerra, de todos modos las personas habían seguido haciendo su vida, como si esa catástrofe no fuera a suceder. Las amas de casa iban al mercado, cocinaban, le cantaban a su bebé y todo mundo hacía un enorme esfuerzo por seguir como si nada con la vida cotidiana, por mantener el orden en su pequeño universo.
Sin embargo, cuando el gran periodista Robert Fisk llegó a Bagdad hace unos días, le sorprendió encontrar a los soldados fumando y jugando futbol, a los hombres haciendo cola para entrar al cine, a las señoras preparando de comer y atendiendo a sus hijos, a las familias mirando la televisión. No podía entender que la ansiedad no encerrara a todos en sus casas, pegados a las noticias, dedicados a rezar y a cuidar los alimentos y el agua que hubieran podido acumular.
Pero si algo hemos aprendido de quienes han vivido guerras es que con todo y el horror, la gente tiene que seguir viviendo, tiene que comer, curarse, dormir, reír, hacer el amor. Porque así somos los humanos y porque por lo demás ¿qué les queda? ¿hay algo que los millones de ciudadanos anónimos atrapados en las circunstancias puedan hacer para que las cosas sean diferentes?
Y lo mismo sucede y seguirá sucediendo en Irak. La mayoría de las personas intentarán mantener sus hábitos, harán por conseguir agua y comida, vendas y medicamentos. ¿No en plena invasión a Afganistán se celebraban bodas? ¿No en plena revolución nicaragüense el Comandante Cero detenía los hechos de armas para bailar con su hija el vals porque cumplía 15 años? ¿No en plena Guerra Cristera se celebraban bautizos con todo y brindis?
En la guerra las personas intentarán encontrar alimento para los suyos, como la madre del famoso torero El Cordobés que durante la Guerra Civil española cocinaba para los militares y como único sueldo por jornadas agotadoras de 14 horas recibía el permiso de llevarse las sobras para alimentar a su hijo. Intentarán también protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, como cuando la partición entre India y Paquistán obligó a millones a trasladarse al otro lado de la frontera y por agotados que estuvieran, cargaban consigo a sus padres ancianos y hasta a sus perros.
Porque así somos los humanos: si los hijos son pequeños, las madres los llevarán consigo, y si ya son mayores, intentarán una y otra vez encontrarlos vivos, como aquella mujer sin nombre a la que el periodista Thomas Friedman vio cuando entró al campamento de Shatila en el sur de Líbano, después de que 150 falangistas, ante la indiferencia del ejército de Israel que patrullaba la zona, se dieron gusto durante tres días, asesinando "a cualquier ser vivo que se les cruzó en el camino". Esa señora iba y venía entre las ruinas y los cadáveres con una fotografía en la mano llamando a su hijo Fadi. Así Rigoberta Menchú buscó a su familia luego de que las tropas del ejército guatemalteco destruyeron su pueblo y así las mujeres kurdas buscaron a las suyas cuando el general iraquí Alí Asan lanzó gases sobre esa región y así las mujeres coreanas y vietnamitas siguieron rastreando a las suyas después de las guerras que asolaron a sus países en los 50 y 60 del siglo XX.
De modo, pues, que con todo y guerra la vida tratará de seguir su curso. Hasta que eso sea imposible. La escritora Jasmina Tesanovic cuenta que cuando esperaba "los anunciados bombardeos de la OTAN sobre objetivos seleccionados en Kosovo" su miedo crecía y crecía, quitándole el sueño. Entonces se dedicaba con frenesí a fregar pisos, cocinar y poner orden para calmar la ansiedad y la culpa por "tener hijos a los que no somos capaces de proteger" y "por estar donde no deberíamos". Hasta que el dolor llegó a ser tan fuerte que "se traspasa el límite y llega la indiferencia". Y entonces, ya no importaba encontrar a un niño de seis años acribillado a media calle, se seguía de frente como si tal cosa. Y la escritora Amy Tan cuenta que cuando los japoneses invadieron China, la señora Suyuán huyó con su dinero y joyas cosidas en el forro de su vestido y un par de maletas con algunas pertenencias y comida. En dos cabestrillos hechos con pañuelos llevaba a sus bebés, unas gemelas de varios meses que pesaban bastante. Después de varios días de caminar, sus pies estaban ampollados y sus manos sangraban. Abandonó entonces la ropa y siguió por las carreteras atestadas de gente. Pero el dolor y la fiebre crecían. Abandonó entonces las bolsas de harina y arroz. Pero aún así, al poco tiempo no podía dar ni un solo paso más. Sacó entonces a sus hijas de los cabestrillos y las sentó en el borde de la carretera, acarició sus mejillas y sin mirar atrás, echó a andar tambaleándose y llorando, con la esperanza de que algún buen corazón encontrara a sus hijas y cuidara de ellas.
La catástrofe para Irak caerá del cielo, vendrá del mar y de las tierras lejanas. Está anunciado como se les anunció a los indígenas la conquista; a los rusos, Stalingrado; a los musulmanes de Jerusalén, las Cruzadas; a los serbios de Kosovo, los bombardeos de la OTAN. Pero aún así, con todo y que la esperan, nadie puede imaginar siquiera hasta dónde llegará la desgracia. Así que por eso, las mujeres en Irak siguen yendo a comprar harina y huevos, siguen atendiendo a sus hijos y barriendo su hogar. Y los hombres siguen fumando y yendo al cine. Y los niños jugando futbol y viendo televisión. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa pueden hacer?
saras@servidor.unam.mx
|